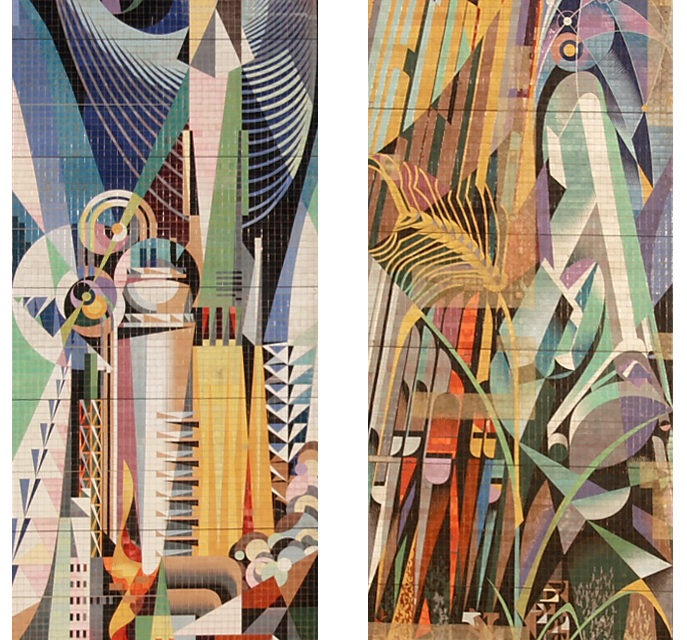15/Jul/2025. En el ámbito de las relaciones internacionales, la fuerza parece imponerse cada vez más sobre el derecho. Las causas: la evolución de regímenes políticos menos dispuestos a la moderación estratégica, el declive del gendarme mundial estadounidense y el fin de las ilusiones de la globalización liberal.
Dos semanas después del alto el fuego entre Israel e Irán, el mundo sigue bailando sobre un volcán. Los bombardeos ilegales de la República Islámica se inscriben en un periodo marcado por los crímenes internacionales del Gobierno israelí contra el pueblo palestino, el terrible balance de la guerra civil en Sudán desde 2023, la invasión a gran escala de Ucrania por Vladimir Putin en 2022, o las amenazas de represalias comerciales, e incluso de anexiones territoriales, proferidas por la administración Trump.
Este recrudecimiento de los conflictos va acompañado de un debilitamiento de los mecanismos de control de armamento, en particular de los arsenales nucleares. En términos más generales, el multilateralismo está en dificultades. No ha desaparecido, pero ha perdido universalidad y calidad, en un contexto de bloqueo duradero del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
¿Está triunfando la fuerza sobre el derecho? Sin entrar en veredictos definitivos, hay que reconocer las dinámicas que alimentan un futuro salvaje de las sociedades humanas. En cualquier caso, no habrá vuelta a una normalidad provisionalmente perdida. Los disturbios actuales en el mundo son el resultado de contradicciones antiguas que ya no pueden contenerse.
Un deterioro objetivo
Es cierto que la sensación de creciente inestabilidad se basa en parte en una relectura selectiva del pasado, algo occidentalocéntrica.
“Entre el sudeste asiático, el Cuerno de África, Oriente Próximo, América Latina…, el mapa de conflictos y preocupaciones estaba muy poblado en los años sesenta y setenta”, recuerda el historiador Pierre Grosser.“Incluso en los años noventa [que se suponía que encarnaban las esperanzas de una globalización feliz tras el fin de la Guerra Fría, nota del editor], se produjo la primera Guerra del Golfo, la guerra civil en Argelia, el conflicto en la antigua Yugoslavia, el genocidio en Ruanda y los enfrentamientos en el espacio postsoviético”.
Sin embargo, las estadísticas globales indican claramente la prevalencia de un nivel de conflictividad sin precedentes. Según un informe del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, en 2024 había 61 conflictos armados que involucraban a fuerzas gubernamentales y afectaban a 36 Estados. Se trata del nivel más alto registrado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Reconociendo el carácter particular del periodo, Pierre Grosser añade que “el gran momento de las operaciones de mantenimiento de la paz ha llegado a su fin”.
Otra forma de moderar los diagnósticos apocalípticos consiste en apreciar la construcción del derecho internacional a largo plazo. Así lo defiende Mathilde Philip-Gay, profesora de Derecho Público en la Universidad Jean-Moulin-Lyon 3, quien destaca que este derecho también redunda en interés de los Estados, al responder a las necesidades de previsibilidad y reciprocidad de sus dirigentes.
“Las primeras normas comunes se remontan a la Antigüedad, contra la piratería en alta mar. Mucho más tarde, según explica, el descubrimiento de grandes territorios por colonizar por parte de las potencias europeas llevó a los pensadores a forjar principios que aún hoy siguen vigentes, como los de la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de un Estado. Y solo después de la Segunda Guerra Mundial surgió un sistema en el que los propios individuos son sujetos de derecho y pueden ser perseguidos cuando cometen crímenes internacionales”.
Sobre todo, insiste, “hay que deshacerse de la idea de que el derecho internacional debe detener la guerra y juzgar su estado según este criterio. Detener la guerra es, en primer lugar, tarea de la diplomacia, del mantenimiento de la paz y, a continuación, de la construcción de la paz, lo que incluye, por supuesto, el hecho de impartir justicia”. Citado recientemente en The Guardian, el jurista sudafricano DireTladi insiste también en que los problemas actuales hay que buscarlos en el orden político más que en el jurídico.
Los desajustes de un orden imperfecto
En otras palabras, si se violan las leyes internacionales, el problema no radica tanto en su contenido como en la escasa voluntad de los Estados de respetarlas o hacerlas respetar. Este fenómeno se debe a la espectacular desarticulación del orden internacional heredado de la segunda posguerra.
En aquella época, la creación de las Naciones Unidas vino acompañada de la afirmación de la igualdad de los Estados soberanos, la proscripción de las guerras de agresión y una declaración universal de los derechos humanos. Pero desde el principio, las potencias con sede permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU gozaban de privilegios exorbitantes. En Un monde en guerres (Textuel, 2024), el economista Claude Serfati calificó esta configuración de “multilateralismo injusto y de colusión”.
Se mantuvo durante algunas décadas, durante las cuales se redujo drásticamente el número y la superficie de las conquistas territoriales por la fuerza. “Desde el principio faltaba un tercer garante de la confianza para hacer respetar el orden jurídico internacional”, señala Stéphane Audrand, consultor en riesgos internacionales. “Sin embargo, las grandes potencias, en particular Estados Unidos y la Unión Soviética, aceptaron este compromiso. Este condominio se veía favorecido por la contención estratégica que proporcionaba la disuasión nuclear, es decir, la capacidad de aniquilarse mutuamente”.
Tras la caída del bloque soviético, se abrió incluso un paréntesis en el que todas las grandes potencias se encontraban en el mismo bando, el de Estados Unidos, situado en una posición de gendarme del mundo que se correspondía con construcciones ideológicas internas sobre su excepcionalismo, pero también con expectativas externas.
Tras el 11 de septiembre de 2001, numerosos factores lo desbarataron todo. “Estados Unidos proporcionó seguridad y bienes públicos mundiales, como la libertad de navegación, pero ellos mismos desmantelaron el sistema internacional que se suponía que debían garantizar”, señala Pierre Grosser. “La invasión de Irak, sin mandato de las Naciones Unidas y con motivos falsos, fue el ejemplo más espectacular. En 2003, algunos se preguntaron si el primer Estado rebelde no era Estados Unidos”.
Las contradicciones internas de la mayor potencia mundial han dado lugar, con Trump, a un líder que no solo no actúa con determinación contra las guerras de conquista, sino que las considera una herramienta de presión legítima. Los historiadores Oona A. Hataway y Scott J. Shapiro se alarman por esta actitud pirómana y señalan que sus políticas proteccionistas van en la misma dirección, “al reducir el poder [disuasorio] de las sanciones económicas, que deberían utilizarse con moderación contra violaciones claras del derecho internacional”.
Mientras tanto, los desastres de la guerra de Irak y la intervención en Libia han surtido efecto. Por un lado, el temor al estancamiento ha enfriado los intentos de intervención que habrían sido más pertinentes, por ejemplo, ante las atrocidades cometidas por Bashar al-Assad. Por otro lado, la denuncia de las injerencias occidentales ha sido oportunamente utilizada por Estados revisionistas para defender una soberanía absoluta, en detrimento de los derechos humanos.
El no alineamiento ya no es lo que era
En otras palabras, el bloque euroatlántico ha logrado la hazaña de parecer a la vez hipócrita, inconstante e impotente. Mientras tanto, numerosas antiguas potencias imperiales y nuevas potencias medias, desde China hasta Rusia, pasando por Turquía, Arabia Saudí y los Emiratos, han buscado claramente subvertir el imperfecto orden nacido de la Segunda Guerra Mundial.
“Ahora hay más espacio para antiguas ambiciones y deseos de venganza”, constata Pierre Grosser. “El mapa del mundo, que se creía definitivo, está más cuestionado que nunca”. “Vemos cómo se agotan los ganadores del compromiso de 1945 y cómo ganan fuerza otros actores que antes ocupaban posiciones más bien subordinadas”, completa Stéphane Audrand. “Como sigue sin haber un tercero que sea garante de confianza, el derecho se convierte en objeto de instrumentalización política”.
Si el futuro al estilo del lejano oeste es motivo de preocupación, es porque los Estados que cuestionan el orden internacional no comparten la misma perspectiva que animaba al Movimiento de Países No Alineados, del que este año se celebra el 70º aniversario de su conferencia en Bandung (Indonesia). En aquel entonces, se unieron con la ambición colectiva de escapar de las garras de la bipolaridad estadounidense-soviética y dar una dimensión auténticamente universal a los principios de igualdad y justicia.
Hoy en día, lamentan Galip Dalay, Faisal Devji y Nathalie Tocci en una reciente contribución a Foreign Policy, “prevalecen el pragmatismo y el egoísmo. (…) Fuera del mundo occidental, las potencias medias parecen más dispuestas a aceptar las esferas de influencia, al tiempo que eluden la provisión de bienes públicos regionales o mundiales. (…) Han adoptado su propia versión del America First, ya se llame India First, Indonesia First o Saudi Arabia First”.
“La heterogeneidad de valores es ahora más fuerte y perjudica el espíritu multilateral”, abunda el politólogo Frédéric Ramel, profesor de Ciencia Política y coautor de Espace mondial (Presses de Sciences Po, 2024). “Algunos países elaboran discursos en los que se presentan como Estados civilización, para cuestionar mejor la búsqueda de normas universales y, por tanto, la autoridad del derecho”.
Si bien la impugnación del derecho como instrumento de dominación occidental no es sorprendente en un mundo en el que ha aumentado considerablemente el número de Estados surgidos de la descolonización, es evidente que los autócratas la instrumentalizan.
“Cuando Vladimir Putin afirma que se le aplica el derecho occidental, casi da risa”, señala Mathilde Philip-Gay. “No solo la rama humanitaria del derecho internacional le debe mucho a Rusia, sino que el propio Putin votó, a principios de la década de 2000, a favor de los tribunales creados para juzgar los crímenes internacionales. Sin él, [los dictadores] Slobodan Milošević o Hissène Habré no habrían sido juzgados”.
En Géopolitique des droits humains (Le Cavalier bleu, 2024), las investigadoras Blandine Chelini-Pont y Valentine Zuber añaden que estos “parecen estar cada vez más compartidos por los individuos y los pueblos oprimidos, y no solo por los relativamente privilegiados de los países occidentales”.
La era de la compresión planetaria
Si bien las potencias desestabilizadoras del orden internacional no persiguen ningún horizonte universalista, hay algo que las une: su adhesión al capitalismo y a su principio de acumulación mediante la explotación del trabajo humano y de los recursos del sistema Tierra. Sin embargo, también en este terreno ha llegado la hora de la confrontación, más que de la coexistencia pacífica.
“Los cambios demográficos y nuestros modos de producción comprimen cada vez más el entorno en el que vivimos, lo que afecta a nuestras condiciones de vida”, señala Frédéric Ramel. “La aceleración tecnológica y social en la que se basan nuestras sociedades modernas refuerza esta presión sobre la tierra y genera inseguridades que van más allá de la dimensión militar en sentido estricto”.
“La porosidad que existe entre la competencia económica y las rivalidades militares es una característica importante de la coyuntura mundial actual”, escribe Claude Serfati. “[Esta] se parece más a la situación que prevalecía antes de 1914, que mezclaba tan estrechamente la economía y la geopolítica, que al período de la Guerra Fría, durante el cual la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética era esencialmente de carácter militar. Hoy en día, el endurecimiento de la seguridad opera cada vez más en el seno mismo de los intercambios internacionales”.
No es casualidad que este economista haya convertido el momento 2008 en una etapa clave de esta evolución. La globalización alcanzó entonces sus límites de forma visible. Incapaz de sostener la aceleración de la tasa de crecimiento y las ganancias de productividad, generó crecientes desigualdades internas, perdedores y una tendencia general a contemplar estrategias depredadoras, en un mundo percibido, cada vez más, como un terreno de juego de suma cero.
Habiendo alcanzado un punto límite, el desarrollo chino ha buscado subir de gama su producción, pero también organizar mecanismos de dependencia de los demás países del Sur global respecto a su deuda, sus inversiones, sus productos y sus mercados. Esta es la racionalidad de la famosa nueva ruta de la seda lanzada a partir de 2013. Estados Unidos, sintiéndose amenazado por el despertar chino, ha ido saliendo progresivamente del marco de la globalización.
“La globalización ha creado un efecto boomerang para Estados Unidos”, resume el economista Benjamin Bürbaumer, autor de Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation (La Découverte, 2024). “Por un lado, las contradicciones sociales internas han alimentado las tentaciones de una huida hacia adelante nacionalista y autoritaria, como se ve con el poder de Donald Trump. Por otro lado, el auge de China significa que la supervisión del mercado mundial está claramente en entredicho, lo que hace crucial el control de los cuellos de botella en las materias primas críticas”.
Rivalidad entre China y Estados Unidos
La primera Administración Trump comenzó así a apuntar a Pekín con aranceles y medidas reguladoras, una política que continuó con Joe Biden. Y como la situación social no ha mejorado mucho, la segunda administración Trump, flanqueada por sus aliados procedentes de la renta tecnológica, se ha propuesto acabar con toda cooperación internacional. Ahora se da prioridad a la depredación del valor en todo el mundo, sin preocuparse por las normas.
El historiador Arnaud Orain, autor de Le Monde confisqué (Flammarion, 2025), no cree que un enfrentamiento armado directo entre Pekín y Washington sea el escenario más probable a corto plazo. En cambio, su voluntad de reconstituir, al margen del libre mercado, “silos imperiales en todo el planeta” podría dar lugar a una “multiplicación de los conflictos regionales”. “Las economías están tan entrelazadas que la desconexión total de las cadenas de valor no es posible de inmediato. Si se produce, será durante y después de un conflicto importante”, estima.
“Las dos potencias necesitan el mercado mundial para su estabilidad”, se preocupa Benjamin Bürbaumer, “ya que es a esta escala donde pueden gestionar los desequilibrios de sus regímenes de acumulación. Si la rivalidad es tan conflictiva es porque ninguna de las dos puede conformarse fácilmente con una parte de este mercado mundial. Es posible que, tras años de conflicto, ambas salgan agotadas y se conformen, pero será a costa de enormes tensiones internas”.
No hay que idealizar las normas económicas internacionales, que se construyeron en gran medida en torno a los intereses de las multinacionales y del capitalismo estadounidense. Pero estas normas socialmente destructivas están siendo sustituidas ahora por una competencia poco tranquilizadora entre imperialismos, en la que las grandes potencias se apoyan en su poder estatal y militar para reforzar su economía.
“La organización técnica del mundo sigue ahí, con sus conexiones aeroportuarias y sus cables submarinos. Pero los recursos empiezan a escasear y las ideologías de los dirigentes no tienen mucho que ver con la racionalidad teórica de los actores del mercado. Los europeos tendrán que volver a aprender a comerciar con el fusil al hombro”, comenta Stéphane Audrand.
“Los europeos se encuentran en una situación delicada, señala Benjamin Bürbaumer, en la medida en que han promovido un modelo exportador que funcionaba mientras la globalización era estable. Lo mejor sería una desconexión selectiva del mercado mundial, con la implantación de un proteccionismo verde y de políticas industriales que respondan a las necesidades de la población. ¿Es aún viable este camino? En momentos de gran tensión, puede haber sobresaltos”, señala el economista.
13/7/2925
Fabian Escalona
Traducción: viento sur