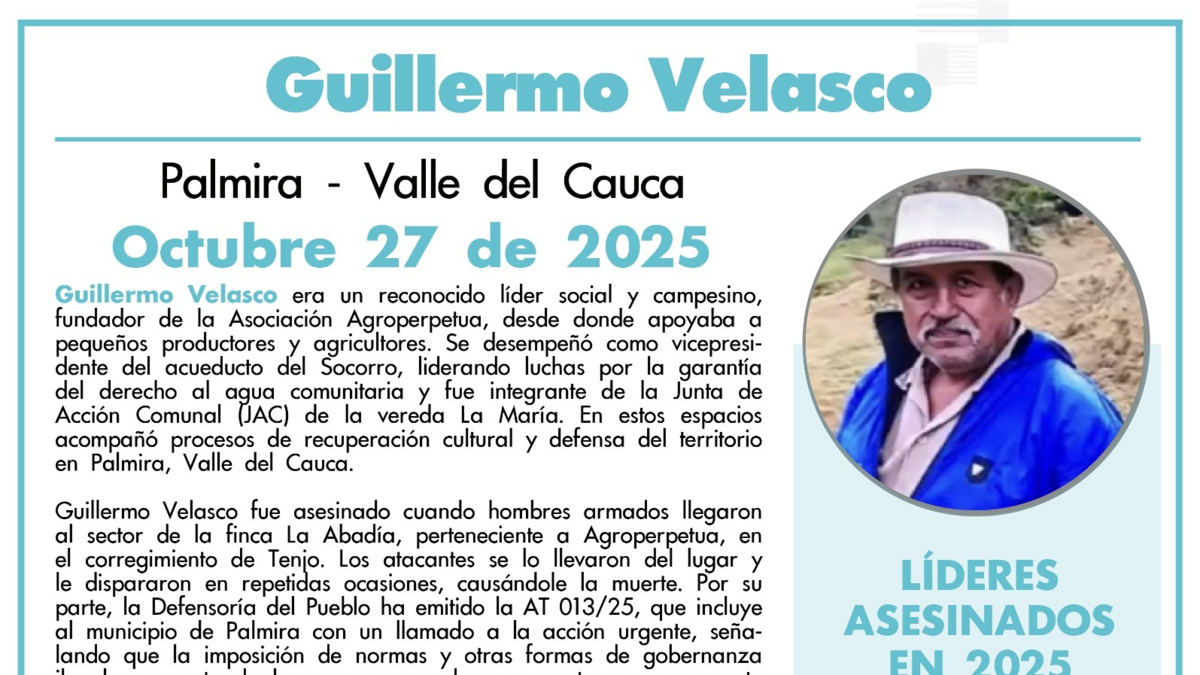La llegada de las multinacionales de la tecnología digital ha transformado la economía mundial. Al constituir monopolios en algunos servicios de internet, han ampliado sus esferas de influencia más allá del poder estatal. A la hora de caracterizar estas mutaciones políticas y económicas, hay una controversia en torno al concepto de tecnofeudalismo y de su crítica.
En otoño de 2025, las siete mayores capitalizaciones bursátiles del mundo correspondían a multinacionales del sector tecno-digital -Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet/Google, Amazon, Meta/Facebook y Breadcom. Según estimaciones del Banco Mundial, la economía digital representaría hoy día más del 15% del PIB mundial y concentraría más de la cuarta parte de las inversiones mundiales.
El evidente predominio del capital digital en la economía mundial es objeto de muchos debates, incluso entre marxistas. La controversia es sobre todo conceptual, porque las observaciones empíricas son muy compartidas. Parece necesario por tanto hacer una breve síntesis, no exhaustiva, de los contornos de la nueva economía digital, antes de sacar conclusiones teórico-políticas.
Cómo la tech se ha vuelto big
En los años 1990, la emergencia de lo digital se acompañaba de una serie de promesas progresistas. Quienes entonces lo promocionaban afirmaban que la economía se volvería progresivamente inmaterial: el valor no residiría ya en la producción material, sino en el saber mismo -en particular, en la innovación. Dicho de otra manera, el crecimiento económico ya no sería dependiente de los recursos naturales (y de las infraestructuras que permiten su extracción, explotación y circulación), sino que se basaría en el intercambio desmaterializado de los saberes. En el plano ideológico, esta transformación de la economía iba acompañada de muchos discursos alardeando del carácter libre, horizontal y colaborativo de esta nueva economía del conocimiento basada en lo digital: puesto que el valor se asimilaba al saber, cada cual podría tomar parte en esta nueva dinámica económica.
El barniz progresista que recubría la emergencia de la economía digital se agrietó a partir de los años 2000. La mercantilización del saber efectivamente posibilitado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) no aprovechó a todo el mundo por igual: al contrario, estas promesas neoliberales de emancipación fueron devoradas por el nuevo capital tecno-digital que se había ido constituyendo.
La desmaterialización debia permitir una independencia respecto a las infraestructuras que sostenían hasta entonces la economía mundial. En realidad, la nueva economía digital se basa en infraestructruas tanto materiales -ordenadores y sus componentes, servidores, redes de cableado por todo el planeta, satélites, infraestructuras energéticas- como inmateriales -programas y protocolos, datos, algoritmos. Gracias a su control sobre estas infraestructuras, las pequeñas start-ups de Silicon Valley se convirtieron en verdaderos imperios económicos siguiendo una trayectoria absolutamente clásica de concentración monopolista. Por medio de su control tecnológico y jurídico de las herramientas digitales, es decir por la privatización de los programas, la proliferación de licencias y la concentración de la propiedad intelectual, se han convertido en la mayores empresas del mundo.
Aunque los monopolios no son nada nuevo en la historia del capitalismo, hay que determinar si este monopolio digital cambia algo con respecto a los precedentes.
Hegemonía digital
Las NTIC son hoy día absolutamente ineludibles en las sociedades occidentales, que parecer haberse vuelto dependientes -mientras que un tercio de la población mundial, sobre todo en el Sur global, no siempre tiene acceso a lo cotidiano. El control sobre las infraestructuras digitales, tanto materiales como inmateriales, tiene implicaciones a tres niveles esenciales.
Ante todo, la población general recurre masivamente a ellas para sus interacciones cotidianas. Los smartphones y otros NTIC son hoy día una modalidad esencial de sociabilidad. De forma voluntaria o no, no utilizarlos implica una cierta marginalización social. Esta dependencia digital en el plano social no es sólo un asunto intergeneracional, sino que afecta ya a todas las edades de la población occidental.
La llegada de lo digital modifica también la esfera económica. Las NTIC están hoy en el centro del trabajo, como herramientas de comunicación y como mecanismos de control. Esta “digitalización de la gestión” consiste en un crecimiento de la racionalización del trabajo, que permite una intensificación de la explotación. En la cúspide de la jerarquía, las herramientas de cálculo resultan esenciales, porque sirven para planificar la actividad asegurando que se reúnen las condiciones para captar cada vez más ganancia. Esta centralidad de lo digital en todos los sectores, cualesquiera que sean, implica así una dependencia tecnológica respecto del capital tecno-digital.
En fin, los propios Estados se han vuelto dependientes de lo digital. En la mayor parte de los países occidentales, la accesibilidad a algunos servicios públicos está hoy día condicionada por las herramientas digitales. A su vez, la misma gubernamentalidad estatal se basa en la captación creciente de datos, con la instauración de indicadores de resultados a todas las escalas. En otras palabras, las capacidades administrativas de los Estados -el conjunto de medios, recursos y competencias de que dispone un Estado para concebir, ejecutar y hacer respetar sus políticas públicas- están fagotizadas por el capital tecno-digital. Por consiguiente, la misma soberanía de los Estados vacila.
El monopolio no se limita a la esfera mercantil, sino que alimenta una verdadera hegemonía digital: el dominio económico del capital tecno-digital le permite ser dominante en el plano social y político de manera más amplia. Las herramientas que controla se han vuelto esenciales en todas las escalas. Lo digital no transforma las relaciones sociales preexistentes, pero se vuelve una nueva modalidad cuyas especificidades no se pueden ignorar.
Renta contra ganancia
Aunque hay consenso sobre la llegada del capital tecno-digital y su concomitante hegemonía, los desacuerdos aparecen a la hora de hacer el análisis económico. En los debates marxistas, existe una cierta entente en torno al hecho de que las empresas de lo digital captan una renta por la utilización de los servicios que controlan, y no una ganancia. Dicho de otra manera, sus ingresos no proviene de la producción directa de plusvalía, sino de la captación de valor ya producido en otro sitio. Esta captación toma sobre todo la forma de cánones, de cuotas o de datos mercantilizados. Los desacuerdos entre marxistas se refieren al lugar exacto a conceder a esta renta digital para caracterizar la economía contemporánea. Se enfrentan dos grandes enfoques.
Para algunos, parece evidente que
“el desarrollo de lo digital alimenta una gigantesca economía de rentas, no porque la información sería la nueva fuente de valor, sino porque el control de la información y del conocimiento, es decir la monopolización intelectual, se ha convertido en el medio más poderoso de captar el valor”.
Con esta afirmación, el economista Cédric Durand sugiere que, en el proceso general de acumulación, la renta digital va por delante de las modalidades tradicionales de captación de la ganancia en el trabajo productivo. Habría así una “tendencia” en el capitalismo contemporáneo, que habría que interpretar a la luz del estancamiento y del descenso tendencial de la tasa de ganancia. Según este análisis, estos factores macroeconómicos serían la prueba de un deslizamiento progresivo del capitalismo hacia una lógica cada vez más rentista. En una lógica predadora, las grandes empresas que dominan la economía digital orientarían efectivamente sus inversiones hacia la consolidación del mecanismo de captación de renta, en lugar de hacerlo hacia el trabajo productivo. Se trataría de una transformación de la función económica de la inversión y de las finanzas, cuyo objetivo inmediato ya no sería la creación directa de valor sino la captación del valor ya producido.
Para otros, como Evgeny Morozov o más recientemente Frédéric Lordon, la consolidación de esta “economía de renta” no suplanta la captación del sobrevalor por medio de la explotación de la fuerza de trabajo. Hay que destacar dos argumentos principales. En primer lugar, la hegemonía digital se sigue basando en infraestructuras, materiales e inmateriales, que es necesario producir. Aunque la producción de las herramientas informáticas se ha automatizado mucho hoy día, los trabajadores del sector no han sido reemplazados por máquinas, y por tanto se sigue extrayendo una ganancia de su (sobre)trabajo -que además es creciente. En segundo lugar, aunque los otros sectores se han vuelto dependientes de la economía digital, su llegada no los hace desaparecer, ni tampoco la extracción de ganancia por medio de la explotación del trabajo que les caracteriza. Dicho de otra manera, el advenimiento de una economía de renta no hace desaparecer el trabajo productivo, como tampoco cambia la naturaleza de las inversiones del capital tecno-digital. El basamento infraestructural de sus actividades más visibles hace absolutamente necesarias sus inversiones en innovación productiva para perennizar su hegemonía digital.
Estas dos lecturas no se excluyen necesariamente: muestran más bien la tensión constitutiva del capitalismo (no sólo digital), estructurado por una lógica de renta y una lógica de ganancia a la vez. El análisis de las relaciones entre una y otra depende en gran medida del enfoque escogido. La renta no sustituye a la ganancia, sino que sigue siendo una transferencia de la plusvalía producida en otra parte en el sistema. O dicho de otra manera, el valor se basa siempre en la explotación efectiva de la fuerza de trabajo, aunque se realice en otros sectores.
Nuevo dominio político
Las divisiones entre economistas enmascaran tal vez el centro del problema, a saber la separación formal (o ideológica) entre la economía y la política. Poco discutida hoy día, esta última constituye una característica fundamental del capitalismo, tal como fue descrita por Marx. La esfera económica y la esfera política se suelen considerar distintas, como si lo que pasa en la primera no impactase en la segunda.
Así, las democracias liberales representativas aparecen como regímenes políticos donde todos los ciudadanos tendrían el mismo poder, cuando en realidad algunos grupos sociales disponen de muchos más medios (sobre todo económicos) para hacer valer sus intereses en la esfera política.
La crítica marxista insiste en el carácter formal (o ideológico) de la separación entre ésta y la esfera económica: no es más que una mistificación del enraizamiento de la segunda en la primera. Así, la concepción del Estado como instrumento neutro al servicio del interés general es ingenua sobre esta separación formal: Marx y más tarde Poulantzas mostraron por el contrario que el Estado no es exterior al capital, sino que constituye una de sus condiciones de reproducción. No está por tanto «capturado» por las clases dominantes, aunque dispone de una autonomía relativa respecto del capital, puesto que está moldeado por las contradicciones entre las diferentes fracciones de éste. Este marco teórico permite comprender en qué sentido la dependencia del Estado respecto al capital tecno-digital no es una anomalía histórica, sino la forma contemporánea de su función estructural, consistente en garantizar las condiciones generales de la acumulación.
La controversia sobre la naturaleza del capitalismo digital no es sólo económica, también es política. Más en concreto, la hegemonía adquirida por la big tech supone una desaparición de la separación formal entre el Estado y la economía. Esta no es el fruto de una ofensiva política reciente, sino el producto de un proceso más amplio de fagotización de las capacidades administrativas estatales. Esto se puede observar en la creciente dependencia de las administraciones públicas respecto de las infraestructuras digitales privadas: sistemas de almacenaje de datos, inteligencia artificial, gestión algorítmica de los datos públicos, etc.
La externalización de las capacidades de análisis y tratamiento de la información hacia actores privados -Microsoft, Palentir o incluso Google- transforma al Estado en simple utilizador de tecnologías que no controla. Este desplazamiento institucional, que se suele justificar por imperativos de eficacia o de seguridad, traduce en realidad la subordinación de la soberanía política a las lógicas de valorización capitalista.
La desaparición de esta separación formal ha sido particularmente explícita durante la última campaña presidencial estadounidense. Hostil a Donald Trump durante su primer mandato, el gran capital tecno-digital apoyó a este último antes de su reelección en 2024. Presentado a veces como un cambio brusco de chaqueta, este alineamiento político se basa en realidad en la construcción de una hegemonía digital en general, y en la fagocitación de las capacidades administrativas de los Estados en particular. Muy comentada de manera idealista, la agresividad de Elon Musk -el más visible de los patronos de la big tech que invierten en el campo político- ha sido posible por el dominio político adquirido por el capital tecno-digital en estas últimas décadas.
¿Tecnofeudalismo?
La emergencia conjunta de una renta de los datos y de una nueva economía política ha sido nombrada como la señal de emergencia de un tecnofeudalismo sobre las ruinas del capitalismo. En función de sus promotores, se utiliza el término con más o menos prudencia. Yanis Varoufakis, por ejemplo, afirma sin ambajes que el tecnofeudalismo habría sustituido al capitalismo. Otros, como Cédric Durand o McKenzie Wark, consideran el tecnofeudalismo como una tendencia en el seno del capitalismo, sin afirmar que haya tenido ya lugar un cambio de régimen político-económico. En todo caso, el término ha salido de las esferas intelectuales para llegar a la cúspide de la izquierda rupturista europea: tanto Mélenchon como Yolanda Diaz se han referido a ello como la principal transformación político-económica a la que habría que enfrentarse.
Las reacciones marxistas al concepto de «tecnofeudalismo» han sido particularmente vivas y hostiles. En el entrecruzamiento de retos económicos, teóricos y políticos, el debate se ha ido atascando en una controversia historiográfica -insoluble y particularmente compleja- para saber si el concepto de feudalismo era adecuado. En realidad, el debate es ante todo semántico: la referencia al feudalismo inquieta sobre todo porque hace desaparecer la mención explícita del capitalismo. Al insistir probablemente un poco demasiado sobre el carácter “regresivo” de la tendencia en curso, el concepto de tecnofeudalismo corre el riesgo de limpiar el emblema del capitalismo reatribuyéndole (de forma implícita) una dimensión progresista. La inquietud no es injustificada del todo, porque el término parece haberse fundido con un populismo de izquierda que no ataca la dominación del capital en general, sino sólo a algunos «señores tecno-feudales» y otros ultrarricos -volviendo a focalizarse, en la era de lo digital, en los 1% en detrimento de una crítica de las relaciones sociales de producción. Esta focalización semántica ha ahogado el fondo del debate teórico -en particular la desaparición de la separación formal entre la economía y la política- en procesos de intenciones y disputas retóricas evitables.
Aunque parece más bien claro que el concepto de tecnofeudalismo presenta límites importantes, su rechazo no debería pisotear su función heurística y enmascarar las realidades esenciales que ha permitido describir. No basta con recordar, como hacen sus detractores, que la economía bajo dominio del sector digital sigue siendo capitalista: hay que mostrar también en qué nueva realidad nos sumerge, y qué implicaciones tiene en nuestras maneras de luchar contra el capitalismo, cualquiera que sea su forma.